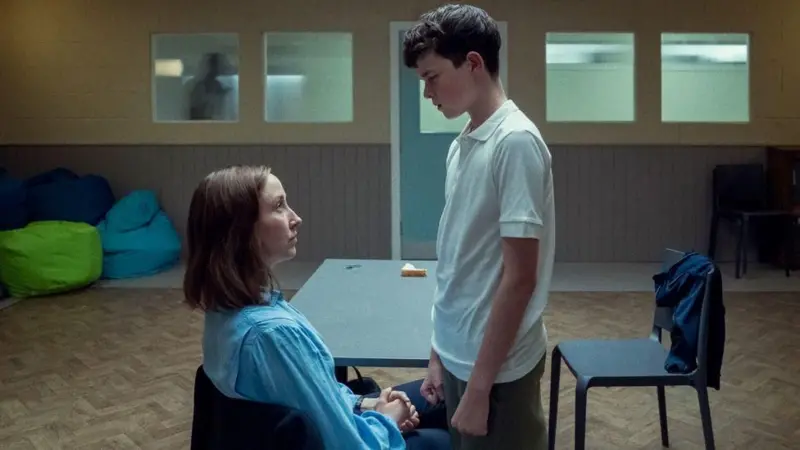Del potlatch explosivo al don constituyente
 *Por Guillermo Brinck
*Por Guillermo Brinck
Vivimos tiempos interesantes. Llevamos cinco meses de un estallido que nos tomó a todos por sorpresa. Pero hubo alarmas. Alberto Mayol, por ejemplo, había advertido las profundas fisuras del modelo chileno de desarrollo preconizando su caída. Por eso se demoró tan poco en escribir Big Bang, un libro que nos regala una explicación de las causas y la forma del alzamiento que inició en octubre pasado. Si bien no compartimos necesariamente que estemos asistiendo al fin del capitalismo en Chile, su tesis permite comprender aspectos importantes del proceso que estamos viviendo. Se trata de una crisis profunda, de carácter antropológico antes que exclusivamente político, dice Mayol, puesto que refiere a un quiebre entre las premisas valóricas de una sociedad de mercado por un lado y su forma real de operar. El libro propone que, al hacerse evidente que aquellos que representaban el punto culmine de la sociedad chilena no respetaban ese pacto, entonces, en una suerte de retorno de lo arcaico, se organizó espontáneamente un “potlatch explosivo”. Con eso hace alusión a las fiestas realizadas por los pueblos indígenas de la costa noroeste de Norteamérica, donde los jefes de los clanes invitan a sus socios para agasajarlos con comida y regalos, dejándolos así obligados a invitarlos cuando realicen un potlatch que deberá ser mejor que el suyo. Son parte de un circuito de convites competitivos donde los jefes ganaban prestigio gracias a su generosidad, afianzando su poder local y creando o manteniendo alianzas políticas, económicas y matrimoniales con otros grupos entre pueblos hostiles que no contaban con un poder centralizado. El estallido sería un potlatch bizarro. La idea es que, habiendo aceptado las reglas de una sociedad de mercado con un Estado subsidiario, de pronto se ha hecho evidente que la deuda familiar (con la casa comercial, con el banco, con la universidad, con el SII) no era legítima porque los poderosos no seguían las reglas. Por eso, de pronto, en lugar de dar obediencia, respeto y reconocimiento de la autoridad, la ciudadanía vuelta masa quemó el símbolo triunfal del Estado mínimo (el Metro) y los símbolos del mercado (supermercados, farmacias y bancos). Y en este verdadero acto sacrificial colectivo, se expresa el quiebre profundo que estamos viviendo. Por eso la clase política reaccionó, en un primer momento, admitiendo la necesidad de hacer un nuevo pacto social.
La situación es grave. Y ha escalado, desarrollando nuevas formas de violencia. Hoy ya no sólo hay enfrentamientos entre FFEE y manifestantes, sino entre partidarios del rechazo y el apruebo. Pues bien, para salir de esta dinámica de dones y contra dones infaustos, hace falta una solución radical. Ya sabemos qué ocurre cuando la radicalidad viene del lado de la fuerza, del orden y la represión, maquillada con un poco de razón, por supuesto. Proponemos aquí que sólo el Potlatch, más precisamente el don, puede dar una verdadera salida democrática a esta espiral de violencia cimentando las condiciones para un proceso constituyente legítimo y eficaz.
Marcel Mauss decía que el potlatch era el caso extremo de un mecanismo básico de la sociabilidad humana: el intercambio de dones que crea una alianza sobre la base de una diferencia social. Se trata de la triple obligación de dar, recibir y devolver, que se diferencia del trueque y la compraventa porque no se estipula el valor ni el tiempo de su devolución. A su vez, el contra don no anula la deuda adquirida inicialmente (no es un préstamo), muy por el contrario, la redobla creando una nueva en el sentido opuesto. La característica central de este don es que es tanto libre y obligatorio como interesado y desinteresado. “Nada es gratis”, dirá algún chileno. Aun así, aquellos que entran en el don por interés personal, político o económico, deben ceñirse a la etiqueta. Se desmantela el gesto del don, por ejemplo, si una empresa se delata en sus donaciones a la Teletón, mostrando que detrás de su generosidad hay un trabajo de marketing y ganancias directas. Se desmantela el don si una empresa es poco sutil y deja entrever que su política de responsabilidad social empresarial busca comprar franquicias sociales o incluso dividir políticamente a una comunidad beneficiando a un sector más que otros. La formalidad aquí es central para que el mecanismo sociológico funcione. El don es un intercambio en el cual se renuncia a algo valioso como una forma de simbolizar que se está más interesado en la relación que en las riquezas. El donatario no se debe mostrar muy ansioso respecto de la retribución. Así, el tiempo que pasa entre un don y su respuesta, pone a prueba la fe en el otro. El don es una apuesta: si se produce un contra don, se crea un lazo, si no se produce, se pone al descubierto el conflicto latente, la enemistad o la guerra. El don es paradójico (es para gente sofisticada). No es solo libre y obligatorio, interesado y desinteresado, también es amigable y hostil a la vez. Evidente, solo los adversarios hacen alianzas. Entre los esquimales dicen que “los regalos hacen amigos como el látigo a los perros”, porque regalar es también someter, dejar en deuda, en una posición de inferioridad obligada. “El potlatch es hacer la guerra con regalos”, decían los jefes del pueblo Haida. En ese sentido, el don articula la lucha por el reconocimiento central a toda relación social. Ese es el fondo, profundamente político, de todo el asunto.
En este sentido, la nueva Constitución es la madre de todas las demandas, puesto que es la forma de hacer un nuevo pacto social, como se ha dicho. Pero decir un pacto es insuficiente o inexacto. Lo que verdaderamente hace falta es recomponer el lazo entre personas, grupos, clases y estamentos sociales en una comunidad imaginada para que podamos encarnar una idea de país que supere a la de un mercado. El pacto social no es lo mismo que el vínculo social, así como la constitución no es la sociedad. Un pacto es algo que se hace consciente y deliberadamente, por necesidad o conveniencia, el vínculo es algo que ocurre, que se da. El pacto es un fenómeno histórico relevante de índole política pero no es necesariamente un acto fundante de un orden social. Como hemos visto, la base de la sociedad es el vínculo que supone la fe en el otro, la apuesta que sólo el don y no el frío cálculo utilitarista puede generar. Ese lazo social es más relevante y sostiene la posibilidad de un contrato.
Ahora bien, los vínculos no vienen dados de antemano, deben crearse de algún modo. En ese sentido, la elaboración de una nueva constitución puede contribuir a la recomposición de un vínculo social pero siempre y cuando se realicen una serie de operaciones adecuadas. Para ello es crucial deponer las lanzas y hacer gestos de paz no subordinados a los gestos que hará el otro. No puede haber regateo ni condicionamiento, se trata de un don incondicional. No se debe condicionar la aprobación del proceso constituyente al fin de la violencia, se debe dar el primer paso confiando en que todo irá bien. Del mismo modo, para que el gesto sea eficaz, no se debe condicionar el fin de la violencia al apruebo del proceso constituyente o al cumplimiento de las demandas. Esto es extremadamente sensible y nunca será aceptado por buena parte de los que participamos activamente en este proceso. No se olvidan los muertos, los mutilados, los heridos, las detenciones ilegales, los atropellos y las violaciones a los DDHH. Pero de algún modo debe transmutarse toda esta energía y el proceso constituyente es la oportunidad para llevar a cabo esa alquimia ritual. No estamos proponiendo aquí una idea inocente de la generosidad y la colaboración. Un proceso constituyente exitoso no podría ser otra cosa que un potlatch: donde personas que representan a grupos se hacen notables por los gestos generosos que evidencian el interés en el vínculo, llegando a acuerdos en el contexto de una apuesta y un duelo permanente. Ahora bien, es tanto el procedimiento para llegar a la nueva Constitución como su contenido el que debe guiarse por este principio. No estamos hablando aquí simplemente de una alianza político partidista ni de la desgastada política de los acuerdos, sino del vínculo constituyente de un “nosotros” fundante.
¿De qué tipo de gestos estamos hablando? En primer lugar, de dar espacio al proceso constituyente. No hacerlo es simplemente miserable, sobre todo considerando los quorum de 2/3 que se han definido para dirimir la redacción de la nueva carta fundamental y que los mecanismos de reclutamiento de los miembros de la comisión aseguran una gran participación de los partidos políticos existentes. El proceso ya ha estado marcado por señas de desconfianza al punto de perder legitimidad para una gran parte de quienes han luchado por él desde hace años. Haberle dado el nombre de Asamblea constituyente hubiera sido un don magnífico, sobre todo si hubiese implicado una participación efectiva de la ciudadanía. No fue lo que ocurrió. En tiempos como los que corren, la épica es crucial y con líderes mezquinos no se refunda nada. La clase política (derecha e izquierda) tiende a olvidar que la ciudadanía es el tercer actor en los intercambios políticos, pero hoy estamos asistiendo a una crisis de legitimidad, a una impugnación rotunda de esa negación. Es fundamental que los políticos se abran y den espacio de participación a las mujeres (afortunadamente hoy se aprobó la paridad de género para este proceso), a las disidencias sexuales, a los pueblos indígenas, a representantes de toda la ciudadanía para que a su vez tengan su oportunidad de dar y formar parte de los intercambios en la constituyente. Es necesario que los cabildos ciudadanos tengan una participación relevante en el proceso. Es esa participación la que permitirá la creación de un lazo social en el contrato constitucional por la vía del reconocimiento de unos y otros en el papel que tendrán en el debate. Es necesario hacer un salto al vacío, hacer una apuesta y jugar las propias cartas en un espacio de deliberación donde se pondrán todas las diferencias para llegar a acuerdos.
Gestos como estar dispuestos a pensar el papel de los bienes públicos o la solidaridad intergeneracional en el sistema de pensiones. En medio de una sequía sostenida, en enero pasado se rechazó la modificación de la constitución vigente en lo referente a la propiedad del agua para establecerla como un bien de uso público. ¡Qué elocuente sería un acuerdo entre los principales propietarios, los parlamentarios para restituir este derecho! Con un sacrificio como ese, tanto los empresarios como los políticos estarían haciendo un don difícil de ignorar por la ciudadanía, perdiendo capital económico quizás, pero acumulando un valioso capital simbólico. Después de todo, ¿qué busca un gran empresario o un político de fuste sino la gloria? ¿No podrían competir entre ellos a partir de estos gestos fastuosos de desprendimiento? ¿No contribuirían mucho más al bien común y a la memoria de su buen nombre? Eso sí, hace falta coraje. Hay quienes nunca podrán hacerlo porque se han especializado en esquilmar y acumular riquezas para ahorrar en lo que llevan a su mesa el día domingo. Se requiere un retorno al gasto noble. Un absurdo, dirán algunos, una utopía, dirán otros despectivamente. Pero el potlatch ha existido a lo largo de toda la historia, aún existe y seguirá existiendo. Estamos ante una crisis profunda y necesitamos soluciones creativas y modos de pensar inusuales para atender a un estallido que nos toma por sorpresa. Ante una situación como esta, hace falta saltar al vacío y esperar que el otro haga lo mismo.
*Antropólogo, Universidad Academia de Humanismo Cristiano.