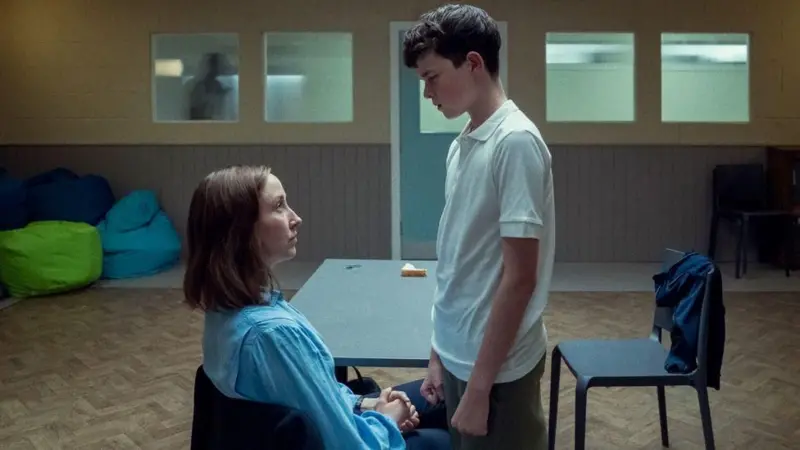¿Intolerancia a la Intolerancia?
 (*) Por José Orellana
(*) Por José Orellana
Columna publicada en The Times
Antes de problematizar sobre el título de la opinión, cabe preguntarse sobre la idea/acción de la tolerancia, variable de la conducta humana siempre polémica, a propósito de establecer hasta cuándo se puede ser tolerante sobre situaciones complejas referidas a la relación con la otredad (migrante, hombre, mujer, transgénero, etnias originarias, clases sociales, militares, civiles, entre varias más consideraciones), teniendo manifestaciones extremas como es la violencia verbal, física y otras consideraciones, involucrando inclusive la aniquilación del otro, como lo indica el siempre recurrente Carl Schmitt. Por otra parte, cómo esta variable esconde o no conflictos, que, de no ser resueltos, la misma haría un flaco favor a los mejores grados de integración y cohesión social a escalas geográficas diversas (familias, establecimientos educacionales diversos, barrios, países y otras múltiples consideraciones). En ese marco, se indicaría, que la tolerancia, en cuanto conducta valórica, tendría una significación de menosprecio (¡uf!, ¡te tengo que tolerar!), y otra fundamental y positivamente valorada, a causa de entendérsele como el soporte básico para vivir en sociedad y democracia liberal o de otra naturaleza (socialista, comunitaria, entre otras posibilidades que permitiría esta forma de gobierno descrita ya por los antiguos griegos).
Veamos… la tolerancia, etimológicamente, proviene de la palabra griega tolerantĭa, que significa ‘cualidad de quien puede aguantar, soportar o aceptar’. De ahí, que la tolerancia en cuanto conducta/valor de las personas, se use recurrentemente para vivir en sociedad a cualquier escala geográfica. Estaría muy asociado con una condición ética/moral, a propósito de indicar que quien es más tolerante, se acercaría a parámetros sociales buenos, y quien fuese menos tolerante, se asociaría a parámetros sociales menos buenos.
En nuestros cotidianos sociales, sea en una condición personal o grupal, cuando abundan las desigualdades sociales, económicas, políticas y culturales, esta idea de ejercer la tolerancia es significativamente compleja: ¿se puede tolerar el maltrato en salud, educación, previsión, deterioro al medio ambiente, que muy pocos ganen mucho y muchos ganen, muy, pero muy poco?, entre varios otros ejemplos. En este sentido, pareciera ser, que la conducta/valor de la tolerancia, debiese asociarse con la idea de justicia. En la medida que la justicia sea capaz de marcar los umbrales de qué es justo y qué no lo es, en cuanto convención y consenso social, es cómo la tolerancia se ejercería personal y grupalmente de una u otra manera.
El ideal democrático, traducido en regímenes políticos necesariamente perfectibles como son el presidencialismo, parlamentarismo y semipresidencialismo, desplegados en la separación de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial), los que a su vez se territorializan a diferentes escalas al interior de cada uno de los Estados nacionales, se sostiene entre varios otros valores éticos y morales, en el de la tolerancia. Ello se transformó en regla valórica, que trascendió inclusive a las escalas globales, cuando desde las Organización de la Naciones Unidas se reconoce a la tolerancia con un día específico en el año, esto es, el 16 de noviembre, instituido en 1995, en cuya declaración indica, entre otras temáticas que “la tolerancia no es indulgencia o indiferencia, sino que es el respeto y el saber apreciar la riqueza y variedad de las culturas del mundo y las distintas formas de expresión de los seres humanos. La tolerancia reconoce los derechos humanos universales y las libertades fundamentales de los otros. La gente es naturalmente diversa; solo la tolerancia puede asegurar la supervivencia de comunidades mixtas en cada región del mundo”.
En ese marco de análisis, situaciones como la violencia, las injusticias, la discriminación y la marginalización son sinónimos de intolerancia, hechos que obligan a los estados y sociedades nacionales a entender la tolerancia, no sólo como una cuestión ética y moral, sino que como un imperativo legal y político a trabajar e instituir no sólo en los dispositivos ya conocidos, sino que también en la cultura de los pueblos, como condición básica para cualquier tipo de organización humana. De este modo, se asumirían de mejor manera los diversos procesos migratorios a los cuales se encuentra sujeto cualquier estado y sociedad nacional, entre ellos Chile, también, un más adecuado trato con los pueblos originarios, o bien, una mejor relación entre hombres y mujeres en momentos de justas reivindicaciones históricas de estas últimas, lo mismo respecto al trato del medio ambiente, más cuando se busca preservarlo para las siguientes generaciones.
Finalmente, ejercer violencia contra quien piensa distinto, o quien porta una historia personal o familiar distinta a un grupo, o contra una etnia, nación, género o ideal político (entre otras posibilidades) contraria a la mía o a la nuestra, es un acto, no sólo de la más profunda intolerancia, antidemocracia, anti – comunidad, anti – sociedad, sino que se constituye en un claro acto fascista de izquierda o de derecha, nacionalista, cultural, religioso, entre tantas otras posibilidades donde el fascismo tiene oportunidad de presentarse. Así, ¿la intolerancia, se combate con intolerancia a la misma? Y la respuesta debería ser sí, pero NO apelando a la violencia, o al exterminio del otro, como indicaría Schmitt, sino que buscando impedir la intolerancia por medio de los crecientes grados de respeto entre unas y otros. Y eso, lo tenemos que trabajar todos los días, con valentía, integración y cohesión social funcional a una comunidad o sociedad, a cualquier escala geográfica. Indica Yuval Noah Harari (2018), en su texto “21 lecciones para el siglo XXI”, reflexionado sobre la guerra como un acto intolerante, la misma que es indeseable por sus efectos de vulneración de los derechos humanos, es una recurrente posibilidad de existencia gracias a la “estupidez humana”. Tenemos un permanente trabajo
(*) Académico Escuela de Ciencia Política y RR. II. UAHC. Doctor en Estudios Americanos Instituto IDEA, USACH.